

Roberto Rodríguez Gómez
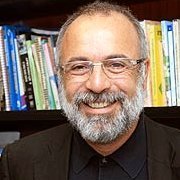
Ciencia abierta
Rodríguez-Gómez, R. (mayo 01, 2025). Ciencia abierta. Suplemento Campus Milenio. Núm. 1089. 2025-05-01
Desde hace algún tiempo, la noción de ciencia abierta es un término que circula en el debate y en la promoción de políticas públicas e institucionales en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por ello, vale la pena detenerse en explorar cuál es su significado, cuáles son las recomendaciones para su implementación, así como sus principales consecuencias y posibles implicaciones.
Probablemente el tratamiento de mayor relieve y alcance al respecto es el que se deriva de la Recomendación de la Unesco sobre la Ciencia Abierta, aprobada por el organismo multilateral en su 41ª Conferencia General (23 de noviembre de 2021). El documento reconoce varios antecedentes sobre la iniciativa, en particular el Estatuto de Recomendaciones para las Investigaciones Científicas de 1974 (actualizado en 2017), así como la estrategia de la Unesco de promoción del libre acceso a la información y la investigación científica, aprobada en 2011.
En la Recomendación de 2021 se define a la ciencia abierta como “un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional”. Además, se reconoce que la ciencia abierta debe abarcar a “todas las disciplinas científicas y todos los aspectos de las prácticas académicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades”.
La implementación de los principios, postulados, criterios y recomendación debe dar lugar, a juicio de la Unesco, a un escenario en que se facilite el acceso al conocimiento científico y humanístico a todos los agentes y usuarios “de manera inmediata o lo más rápidamente posible —independientemente de su ubicación, nacionalidad, raza, edad, género, nivel de ingresos, circunstancias socioeconómicas, etapa profesional, disciplina, lengua, religión, discapacidad, etnia o situación migratoria o de cualquier otro motivo— y de forma gratuita.
El acceso a la ciencia no debe limitarse al conocimiento de resultados, sino se refiere también a “la posibilidad de abrir las metodologías de investigación y los procesos de evaluación”. De este modo, el público usuario debe tener acceso libre a: las publicaciones científicas; los datos de investigación, que preferentemente deben ajustarse a los principios FAIR (Fáciles de encontrar, Accesibles, Interoperables y Reutilizables) y a recursos educativos abiertos. La guía de apertura a la producción de conocimientos científicos debe incorporar, además, programas informáticos de código abierto y código fuente abierto, e incluso equipos informáticos de código abierto.
Para la consecución de un escenario con esa naturaleza y alcance, es necesario, indica la Unesco, el desarrollo de infraestructuras de la ciencia abierta, lo que se refiere a las infraestructuras materiales y de recursos humanos para emprender investigación compartida. Se requiere, asimismo, una participación abierta a los agentes sociales, lo que significa la colaboración ampliada entre los científicos y los agentes sociales más allá de la comunidad científica. El organismo propone también la promoción de un diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, en que se reconoce la riqueza de los diversos sistemas de conocimiento y epistemologías, así como la diversidad de los productores de conocimientos.
La Recomendación incluye, como guía para la acción pública, institucional y de los agentes responsable, la promoción de los valores de beneficio colectivo; equidad y justicia y diversidad e inclusión. Del mismo modo, recomienda adoptar, en calidad de principios rectores, los siguientes: transparencia, control, crítica y reproducibilidad; igualdad de oportunidades; responsabilidad, respeto y rendición de cuentas; colaboración, participación e inclusión; flexibilidad y sostenibilidad:
En la sección de sugerencias de política científica para los estados que forman parte del organismo, la Unesco sugiere las pautas de acción siguientes:
a) Promover una definición común de la ciencia abierta, de los beneficios y desafíos que conlleva y de los diversos medios de acceder a ella;
b) Crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta;
c) Invertir en infraestructuras y servicios de ciencia abierta;
d) Invertir en recursos humanos, formación, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta;
e) Fomentar una cultura de la ciencia abierta y armonizar los incentivos en favor de la ciencia abierta;
f) Promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico;
g) Promover la cooperación internacional y multipartita en el contexto de la ciencia abierta y con miras a reducir las brechas digital, tecnológica y de conocimientos.
Cada una de estas pautas es ampliada con recomendaciones puntuales sobre las posibilidades de acción que las pueden concretar. Así, por ejemplo, en materia de financiamiento se recomienda a los gobiernos “esforzarse por destinar al menos el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) a los gastos de investigación y desarrollo”.
El documento concluye con la propuesta: “Se recomienda a los Estados Miembros que promuevan y apoyen la definición común de la ciencia abierta enunciada en la presente Recomendación, dentro de la comunidad científica y entre los diferentes agentes de la ciencia abierta, y que planifiquen estratégicamente y apoyen actividades de sensibilización sobre la ciencia abierta en los planos institucional, nacional y regional, respetando la diversidad de enfoques y prácticas de la ciencia abierta”.